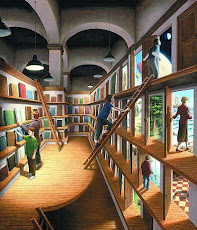skip to main |
skip to sidebar
María Rosal
Tierra baldía
Quiero hallarte en el vino
y en el vino besarte,
donde sé que tu lengua
puede apenas herirme.
Encender una hoguera
con todos los rastrojos
de la tierra baldía
que nunca sembraremos.
Me gozas en secreto
a la luz amarilla
de farolas y lunas,
en el agua estancada,
entre los callejones
al abrigo imposible
de los gatos de enero.
Mientras la cantinela
de marinos sin patria
nos distrae de la muerte.
Con la noche me ciño
blanco velo de novia
y salgo a pasear
donde los buques llegan.
He aquí la loca -dicen-
cuando abro mis muslos,
cuando aliso mi vientre.
Les ofrezco maduros
pechos como magnolias.
Sin embargo no hay hombre
que apaciguarme pueda.
¿Dónde he de hallar el vuelo
que remonte mi carne?
¿En qué carne enemiga
morder hasta encontrarme?
Verano
22 de agosto de 1972
En el Sunday Times de ayer, una noticia desde Francistown, en Botswana. La semana pasada, en plena noche, un coche, un modelo norteamericano de color blanco, se detuvo ante una casa de una zona residencial. Bajaron unos hombres con pasamontañas, derribaron la puerta a patadas y empezaron a disparar. Cuando finalizaron los disparos, prendieron fuego a la casa y se marcharon. Los vecinos sacaron siete cadáveres de entre las brasas: dos hombres, tres mujeres y dos niños.
Los asesinos parecían ser negros, pero uno de los vecinos les oyó hablar entre ellos en afrikaans y estaba convencido de que eran blancos con la cara ennegrecida. Los muertos eran sudafricanos, refugiados que se habían mudado a la casa solo unas semanas atrás.
Cuando piden un comentario, a través de un portavoz, al ministro sudafricano de Asuntos Exteriores, dice del informe que "no ha sido verificado". Añade que habrá investigaciones para determinar si los fallecidos eran realmente ciudadanos sudafricanos.
En cuanto al Ejército, una fuente no especificada niega que la Fuerza de Defensa de Sudáfrica haya tenido nada que ver con el incidente. Sugiere que lo más probable es que los asesinatos hayan respondido a un asunto interno del Consejo Nacional Africano y que reflejen las "tensiones en curso" entre facciones.
Una semana tras otra se habla de sucesos similares en las zonas fronterizas, asesinatos seguidos de anodinos desmentidos. Él lee las noticias y se siente sucio. ¡De modo que es a esto a lo que ha regresado! Sin embargo, ¿en qué lugar del mundo puede uno esconderse donde no se sienta sucio? ¿Acaso se sentiría más limpio en las nieves de Suecia, leyendo desde la lejanía acerca de su gente y las diabluras más recientes a que se entregaban?
Cómo librarte de la suciedad: no es una cuestión nueva. Es una vieja cuestión que te roe como una rata, que no te suelta, que te deja una herida asquerosa y supurante. Mordedura del fuero interno.
-Veo que la Fuerza de Defensa vuelve a las andadas -le comenta a su padre-. Esta vez en Botswana.
Pero su padre es demasiado cauteloso para picar el anzuelo. Cuando abre el periódico, se lo salta todo hasta llegar a las páginas deportivas, dejando de lado la política… la política y las matanzas.
Su padre solo siente desdén hacia el continente que se extiende al norte de donde ellos se encuentran. A los dirigentes de los estados africanos los despacha con la palabra "bufones": tiranuelos que a duras penas saben escribir su propio nombre, que van de un banquete a otro en sus Rolls Royces con chófer, que visten uniformes al estilo de Ruritania festoneados de medallas que ellos mismos se han concedido. África: un territorio de masas hambrientas y bufones homicidas que las tratan con prepotencia.
-Han entrado en una casa de Francistown y matado a todo el mundo -insiste él de todos modos-. Los han ejecutado, incluso a los niños. Mira. Lee la noticia. Viene en primera plana.
Su padre se encoge de hombros. No puede encontrar palabras lo bastante amplias para abarcar la repugnancia que le causan, por un lado, unos matones que asesinan a mujeres y niños inocentes y, por otro, unos terroristas que guerrean desde refugios situados al otro lado de la frontera. Resuelve el problema enfrascándose en los resultados del críquet. Como reacción a un problema moral, es inadecuada. Sin embargo, ¿acaso es mejor su propia manera de reaccionar, esos accesos de rabia y desesperación?
En otro tiempo pensaba que los hombres que idearon la versión sudafricana del orden público, que crearon el vasto sistema de reservas de trabajadores, pasaportes internos y distritos satélite segregados, habían basado su sueño en una trágica mala interpretación de la historia. Habían malinterpretado la historia porque, nacidos en granjas o en pequeñas poblaciones del interior, y aislados dentro de un lenguaje hablado en ningún otro lugar del mundo, no tenían ninguna noción de la escala de las fuerzas que, desde 1945, habían arrastrado al viejo mundo colonial. Sin embargo, decir que habían malinterpretado la historia era en sí mismo engañoso, pues no leían en absoluto textos sobre historia. Por el contrario, le daban la espalda, desechándola como una masa de calumnias reunidas por extranjeros que despreciaban a los afrikáners y que harían la vista gorda si fueran asesinados por los negros, hasta la última mujer y el último niño. Solos y sin amigos en el remoto extremo de un continente hostil, erigían su Estado-fortaleza y se retiraban detrás de sus muros: allí mantendrían encendida la llama de la civilización cristiana occidental hasta que por fin el mundo recuperase el juicio.
De este modo, más o menos, se expresaban los hombres que dirigían el Partido Nacional Africano y el Estado en que la seguridad se imponía a cualquier otra consideración, y durante mucho tiempo él creyó que lo decían con el corazón en la mano. Pero ya no es así. Ahora tiende a pensar que, cuando hablaban de salvar la civilización, sus palabras nunca fueron más que un engaño. En este mismo momento, detrás de una cortina de humo de patriotismo, están sentados y calculando durante cuánto tiempo podrían seguir representando la función (las minas, las fábricas) antes de que tengan que hacer el equipaje, destruir todos los documentos incriminatorios y volar a Zurich, Mónaco o San Diego, donde, al amparo de empresas con nombres como Algro Trading o Handfast Securities, años atrás se compraron chalets y pisos como un seguro contra el día del Juicio Final (dies irae, dies illa).
Según esta nueva y revisada manera de pensar, los hombres que ordenaron a la patrulla asesina actuar en Francistown no tenían una visión equivocada, y mucho menos trágica, de la historia. A decir verdad, lo más probable es que se rieran con disimulo de unas personas tan necias como para tener cualquier clase de visiones. En cuanto al destino de la civilización cristiana en África, siempre les ha importado un rábano. ¡Y estos, precisamente estos, son los hombres bajo cuyo inmundo poder él vive!
A desarrollar: la reacción de su padre a los tiempos comparada con la suya: sus diferencias, sus (primordiales) similitudes.
Textos sobre la novela:
Reportaje sobre Coetzee y Verano.
Crítica de Verano.
Juan Goytisolo
En "El País":
Los dictadores y sus pueblos
JUAN GOYTISOLO 30/05/2011
El amor de los dictadores a sus pueblos no requiere demostración alguna. Puede medirse por el número y variedad de armas y municiones que emplean para mantenerlos en la vía del progreso y la paz social trazada por ellos, vía amenazada por enemigos internos y externos, por "bandas de facinerosos al servicio del terrorismo internacional". A la patética antología de propuestas de enmienda formuladas por Ben Alí y Mubarak en los días que precedieron a su derrocamiento en unas jornadas que mezclaban las dulces promesas de cambio con el consabido recurso al palo a secas -tal vez por aquello de "quien bien te quiere te hará llorar"-, podemos añadir en los últimos meses las de Gadafi, Bashar al Asad y el presidente de Yemen: aferrados a sus poderes clánicos, anuncian ceses de hostilidades, medidas apaciguadoras, calendarios electorales nuevos conforme a las demandas del pueblo. Es surrealista verles y escucharles en las pantallas de televisión mientras la cámara enfoca en contraplano manifestaciones multitudinarias o escenas de una guerra fruto del hartazgo popular de su poder dinástico acaparado desde hace décadas.
El discurso de los dictadores se adapta, claro está, a la psicología y carácter de cada uno de ellos. El sobrecogedor mascarón de Gadafi vomita amenazas e insultos a los enemigos del pueblo (¡el pueblo es él!); Alí Abdulá Saleh dice una cosa un día y otra el siguiente, pero permanece pegado con cola a su sillón de mando; Bashar al Asad afirma compartir el dolor de las familias de las víctimas para aumentar a continuación a un ritmo escalofriante el número de éstas.
De cuantas agitaciones sacuden al mundo árabe (y que se extiende en otro contexto a las del 15-M de la Puerta del Sol), la más valerosa y ejemplar es la de Siria. Tras el asedio brutal a Deraa, en donde se sitúa el epicentro de la contestación, Al Asad, pese a su cultivada imagen de hombre amable y conciliador, capaz de transformar el autoritarismo granítico de su padre en una dictablanda, no ha vacilado en enviar la artillería y carros de combate de la Guardia Presidencial y de la Cuarta División Acorazada a Homs, Lattaquié, Banias y a los suburbios "rebeldes" de la capital. Como sus colegas de Libia y Yemen, asegura que los manifestantes son manipulados por bandas salafistas y terroristas aunque la realidad lo desmienta. Los vídeos colgados en Facebook rebelan tan solo el machaqueo despiadado de quienes protestan de forma pacífica. El ejército y la policía, insiste no obstante Damasco, se entregan a operaciones de limpieza para preservar la paz. La paz de los cementerios para las víctimas y sus allegados.
La situación estratégica de Siria, país fronterizo con Irak, Líbano, Jordania e Israel, explica la cautela de Obama en su discurso de la pasada semana. El varapalo a Gadafi y Alí Abdulá Saleh de quienes exigen la salida inmediata para dar paso a un régimen democrático, se reduce en el caso de Al Asad, negociador ineludible de un por ahora quimérico acuerdo de paz con Israel, a un mero tirón de orejas. El riesgo de una implosión sectaria como la que sufre Irak después de la fatídica invasión de 2003 no puede descartarse, pero no debe servir de coartada a un sistema opresivo que desprecia la vida de la población, a una dictadura que se ha quitado la máscara dialogadora que exhibía cuando visité Damasco hace poco más de un año. Las represiones violentas del poder, sean las de Libia, Siria o Yemen, requieren también una condena tajante por parte de la mal aglutinada Unión Europea, que solamente ahora abre los ojos a las tropelías y abusos de unos líderes que sostenía hasta ayer por bajos intereses económicos y a quienes vendía sus armas, bombas de racimo incluidas.
Para defender los logros y conquistas del pueblo, escuchamos aquí, allá y acullá, estamos dispuestos a todo: a sacrificar incluso al propio pueblo. El amor de los dictadores árabes y no árabes -no está de más recordar el ejemplo de los Ceaucescu y compadres- a la patria con la que se identifican no tiene otro límite que la muerte, ya sea la suya propia, ya la de un número en verdad secundario de sus bienamados súbditos.
Manuel Vicent
En "El País":
Equipaje
MANUEL VICENT 29/05/2011
Un día tratas de volar como se hace hasta ahora, en una línea aérea normal. Entras en un aeropuerto y lo primero que oyes por el altavoz es que vigiles y no pierdas de vista tu equipaje. Esa advertencia se repite cada pocos minutos hasta que tu subconsciente asume que te hallas a merced de un enemigo invisible, que está en todas y en ninguna parte. El miedo te ha sido inoculado. A continuación el sistema necesita que te sientas sospechoso tú mismo. Llegas al puesto de control y te ves obligado a dejar en una bandeja cualquier objeto metálico, el cinturón, el abrigo y los zapatos. La cinta se traga estos efectos personales junto con el equipaje de mano cuyo contenido, al atravesar un misterioso túnel, aparece en una pantalla en forma de extrañas sombras que interpreta un vigilante sentado. Pasas por el escáner con los pantalones medio caídos y suena un pitido. Otro guardián te obliga a retroceder, palpa tu cuerpo o escarba tu maleta, aunque existen aparatos que te desnudan por completo sin tocarte siquiera. Estos controles ya están incorporados a nuestras vidas como una rutina degradante perfectamente aceptada, no solo en los aeropuertos, sino en la entrada de ministerios, organismos del Estado y sedes de altas empresas. De momento solo buscan navajas, pistolas, líquidos inflamables y otros objetos peligrosos. Hasta ahora el escáner solo puede detectar la materia, no el espíritu. Por muy sensible que sea, no es capaz de llegar todavía a nuestro verdadero equipaje, a las ideas y sentimientos, a lo que sabemos, a lo que hemos leído, soñado, deseado, ni tampoco a los placeres que nos hemos otorgado. Tal vez en el futuro estas máquinas de control serán tan sofisticadas que al pasar bajo su arco nos explorarán el cerebro y aparecerá en pantalla nuestra ideología, si somos de derechas o de izquierdas, si nos sentimos inocentes o culpables, no solo humillados. Pero existen otras formas de volar sin tener que pasar por ningún control. Puesto que en tierra vivimos entre una maraña de cámaras de vigilancia y el espacio está contaminado de opiniones estúpidas y de basura ideológica, hay que organizarse la vida contra esta peste y aprender a volar con un equipaje invisible a cualquier escáner. Por ejemplo, estudie, lea, disfrute, sueñe y despegue.
En "El País":
1. Reinvención. Columna de Rosa Montero.
2. La Real Academia cuenta su Historia. Reportaje de Tereixa Constenla. El Gobierno pide la revisión de los textos menos objetivos del 'Diccionario Biográfico Español' - Reseñas significativas omiten matanzas franquistas en la Guerra Civil.
3. Muerte y transfiguración de ETA. Por Fernando Savater.
4. Académicos tras la especulación. Reportaje de David Fernández. Los turbios lazos entre profesores universitarios y Wall Street avivan el debate de hasta qué punto el sector financiero ha corrompido el estudio de la economía.
5. La racionalidad como 'rara avis'. Artículo de Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, directora de la Fundación ÉTNOR y autora de Neuroética y neuropolítica (Tecnos), en prensa.
6. Perú: robar lo justo. Artículo de Jorge Eduardo Benavides, escritor peruano, autor de la novela Un millón de soles (Alfaguara, 2008). La victoria de Keiko llevaría de nuevo al poder al núcleo duro del fujimorismo, una cohorte de periodistas, empresarios y políticos rufianescos. Sería una bomba de relojería. Votar a Humala es legítima defensa.
María Rosal
SOMOS LO QUE APRENDIMOS
Esta costumbre dulce
de perder el respeto,
de agarrarse a la vida
como si nada fuera,
como si ya la muerte
se hubiera convertido
en borroso subtítulo
de una vieja película.
Nos fuimos desnudando
en andenes lentísimos,
al filo de la noche,
cuando la madrugada
era una vieja furcia.
Somos lo que aprendimos
en esta soledad donde regamos
margaritas de plástico y silencio.
Eduardo García
Lector, poeta, aspirante a poeta, olvídate de tus prejuicios hacia los manuales de creación literaria. Es cierto que el talento es un regalo del azar. Pero también puede y debe cultivarse para hacerlo crecer al máximo de sus posibilidades. Escribir un poema nace con la vocación de arrojar luz sobre las fases del proceso creativo que otros libros de crítica y ensayo no abordan: lo que suce 'antes' y 'durante' nuestra cita con el papel en blanco.
El poeta Eduardo García acompaña y guía al lector a lo largo de estas páginas. Un hilo de Ariadna con el que internarse en los laberintos del lenguaje en busca de la propia voz: "Solo deseo que este libro acabe por desembarcar en buenas manos, inflamándolas de la pasión de escribir".
Texto de la contracubierta.
Editado por "El olivo azul", colección "Errantes", tiene 235 páginas y está en la BIBLIOTECA.
Jorge Martínez Reverte
En "El País":
De holocaustos y matanzas
El nuevo libro del hispanista británico Paul Preston es un extenso catálogo de historias de horror, una hiperbólica y desequilibrada narración de lo que sucedió en ambos bandos durante la Guerra Civil.
JORGE M. REVERTE 11/05/2011
Mario Onaindía, que sabía mezclar con eficacia el humor y la inteligencia, decía que a él lo que le hubiera gustado ser de verdad era hispanista inglés. Se refería, claro, a la posibilidad de observar los aconteceres de España, cuya historia le fascinaba, desde un punto de vista distante y sabio.
Por desgracia, podemos ver ahora que lo de ser anglosajón y analizar con distancia los episodios españoles no tiene por qué ir necesariamente unido.
No deseo herir la sensibilidad de Ian Gibson llamándole inglés, pero su posición fue por un tiempo la del hispanista, y años después la abandonó para lanzarse al ruedo de la bronca. Eso sí, hay que reconocer que se hizo español para alejarse de la obligada sobriedad que se exigía a su especie.
Ahora le ha correspondido a Paul Preston el turno de tocarnos las fibras sensibles. Preston ha decidido, al parecer, hacerse español y nos ha regalado un extenso catálogo de historias de horror que se agrupan bajo el sonoro título de El holocausto español.
La noticia del libro tiene un carácter mayor, tanto por la importancia del bagaje de Preston como por la recepción de que ha sido objeto. Se han llegado a decir sobre este libro cosas como que solo un extranjero podía escribir esto. Y se ha rendido pleitesía intelectual a su hiperbólica y desequilibrada narración de lo que sucedió durante la Guerra Civil de 1936. Lo de la hipérbole no viene porque se exageren los espantos vividos, sino por el nombre que le ha buscado, y lo de desequilibrada por la clasificación de los autores de esos espantos según estuvieran en un bando o en otro.
El uso de la palabra holocausto marca ya el libro desde su inicio, porque desde que los nazis procedieran al asesinato sistemático y ordenado de millones de judíos entre 1942 y 1945, conviene utilizar con cuidado el vocablo. Simplemente para entendernos mejor unos a otros. A mí se me antoja excesivo, aunque a la Real Academia Española (RAE) le baste para describir una gran matanza.
En España no hubo una acción sistemática de eliminación de un grupo social. Quizá con dos excepciones: los religiosos, que sufrieron en algunas zonas republicanas algo muy parecido al genocidio; y los masones, que padecieron lo mismo en la zona rebelde. De los primeros, murieron casi todos los que había en Lérida, por ejemplo; de los segundos, lo mismo entre los capturados por Franco. Los porcentajes de muertos en ambos grupos superan con mucho los registrados en las unidades de choque.
La espeluznante relación que ha hilado el autor con importantes ayudas locales tiene una intencionalidad evidente, que no oculta: la violencia cainita que se desarrolló desde el 17 de julio de 1936 y prolongó Franco hasta mucho después, no fue de la misma naturaleza en el lado rebelde que en el lado de quienes defendieron a la República.
De una forma muy sumaria se deduce de la lectura que los rebeldes emprendieron una tarea exterminadora como parte de un plan esencial a la naturaleza de su política, mientras que la violencia en el lado republicano fue, con excepciones que es preciso analizar, de reacción ante bombardeos, fusilamientos y otras salvajadas.
Es decir, hubo una violencia fría y programada frente a otra caliente e improvisada. Esto lo han dicho también otros historiadores, y Paul Preston lo asume.
Las herramientas para demostrarlo son variadas. La primera, la de la justificación de las violencias en el lado republicano. A las matanzas del puerto de Bilbao les preceden los bombardeos de Portugalete; al asalto a la cárcel Modelo de Madrid, le precede la carnicería de Badajoz; a la de Guadalajara, otro bombardeo. No sabemos, sin embargo, en realidad, qué es lo que precede a las matanzas sistemáticas en Castilla-La Mancha (salvo el odio a los terratenientes), o a la liquidación sistemática de pequeños comerciantes en Cataluña, por poner dos ejemplos. ¿Cabría la posibilidad de que, como ha descrito Fernando del Rey, los campesinos manchegos tuvieran claro a quiénes liquidarían en caso de conflicto, o la de que la acción de los anarquistas catalanes y los poumistas de Nin fuera tan programática como la de los rebeldes? En las proclamas de Largo Caballero también se pueden encontrar llamadas al exterminio de la clase enemiga.
Preston se extiende sobre las matanzas de Paracuellos, porque quizá sea el asunto que más ha desarbolado la teoría de la no planificación en el lado republicano, o sea, de la inocencia de los leales. Parece difícil demostrar que Azaña, Largo Caballero o el general Miaja y su ayudante Vicente Rojo estuvieran enterados del asunto. Pero en cambio es seguro que estuvieron al tanto los principales dirigentes anarquistas, como el ministro de Justicia, García Oliver, y todo el aparato del Partido Comunista de España. La literatura de la época señala incluso a Margarita Nelken, aún entonces en las filas socialistas, a la que Preston se esfuerza en desligar de toda complicidad. No fue un crimen del Gobierno, pero sí de una parte del aparato que estaba en él o lo sustentaba.
Es decir, que el asunto es complejo. Como lo es el del análisis de lo sucedido con los franquistas. Cada vez parece más difícil demostrar que la matanza que pretendían, bien expresada en las directivas de Mola (que se cumplieron), tuviera que desembocar en un exterminio, en un holocausto. Fue una tremenda escabechina que se prolongó hasta 1943 con un saldo de no menos de 150.000 muertos, que no es preciso multiplicar para que nos ponga los pelos de punta. Pero una matanza que, como bien ha demostrado otro inglés llamado Julius Ruiz, no tenía fines comparables a los hitlerianos. Preston insiste, para demostrar que tenía esos fines, en la más que excesiva teoría de la guerra larga, heredada de Dionisio Ridruejo e Hilari Raguer, según la cual Franco prolongó a propósito la guerra para matar con más comodidad. Una teoría que yo creo que ya está desacreditada por abundante documentación.
En el conteo de Badajoz, se incurre a mi juicio en un riesgo de sobrevaloración al hablar de más de 8.000 asesinados, siguiendo a Espinosa. ¿Es que nos parecen pocos 4.000 o 6.000? Es la misma técnica aplicada por César Vidal en Paracuellos, ya desenmascarada entre otros por Javier Cervera. (No puedo evitar sumar un dato a esta historia: Vidal incluye como víctima de Paracuellos a mi tío Manolo, con el que traté muchos años, y yo juro que respiraba).
El libro de Preston no es, por desgracia, una actualización rigurosa de lo sucedido durante la guerra, ni en los números ni en las razones. Y cojea en ocasiones de forma escandalosa, como cuando explica que en Cataluña y el País Vasco la represión se volcó sobre todo contra los nacionalistas, lo que contrasta con los datos que explican que en esas dos regiones el régimen de Franco mató proporcionalmente menos que en casi cualquier otra parte de España.
El trabajo de Preston contribuye a encender los ánimos de quienes consideran que las cosas de la guerra no se han liquidado bien, pero aporta irónicamente alguna perspectiva consoladora para creyentes en la justicia divina: en el epílogo se puede comprobar con satisfacción cómo los verdugos sufrieron su castigo. Unos murieron atacados por el cáncer; otros, se volvieron locos y mataron a sus propios hijos; otros, se arrepintieron de forma pública. ¿Castigo de Dios? Preston no cree que fuera cosa del altísimo, pero nos muestra que castigo sí tuvieron.
Lo que Preston no demuestra es que hubiera un holocausto; ni siquiera que hubiera una intención programática de exterminar. Franco, Mola (y tantos otros) fueron seres despiadados y asesinos, pero no anunciaron a Hitler, por mucho que sus intenciones fueran claramente homicidas.
Y de "los nuestros", qué decir. Hubo de todo. Aunque tuvieran razón en defender el régimen legítimo.
Jorge M. Reverte es periodista y escritor.
Nathaniel Hawthorne
Wakefield (y 2)
Eso en cuanto al comienzo de este largo capricho. Después de la concepción inicial y de haberse activado el lerdo carácter de este hombre para ponerlo en práctica, todo el asunto sigue un curso natural. Podemos suponerlo, como resultado de profundas reflexiones, comprando una nueva peluca de pelo rojizo y escogiendo diversas prendas del baúl de un ropavejero judío, de un estilo distinto al de su habitual traje marrón. Ya está hecho: Wakefield es otro hombre. Una vez establecido el nuevo sistema, un movimiento retrógrado hacia el antiguo sería casi tan difícil como el paso que lo colocó en esta situación sin paralelo. Además, ahora lo está volviendo testarudo cierto resentimiento del que adolece a veces su carácter, en este caso motivado por la reacción incorrecta que, a su parecer, se ha producido en el corazón de la señora de Wakefield. No piensa regresar hasta que ella no esté medio muerta de miedo. Bueno, ella ha pasado dos o tres veces ante sus ojos, con un andar cada vez más agobiado, las mejillas más pálidas y más marcada de ansiedad la frente. A la tercera semana de su desaparición, divisa un heraldo del mal que entra en la casa bajo el perfil de un boticario. Al día siguiente la aldaba aparece envuelta en trapos que amortigüen el ruido. Al caer la noche llega el carruaje de un médico y deposita su empelucado y solemne cargamento a la puerta de la casa de Wakefield, de la cual emerge después de una visita de un cuarto de hora, anuncio acaso de un funeral. ¡Mujer querida! ¿Irá a morir? A estas alturas Wakefield se ha excitado hasta provocarse algo así como una efervescencia de los sentimientos, pero se mantiene alejado del lecho de su esposa, justificándose ante su conciencia con el argumento de que no debe ser molestada en semejante coyuntura. Si algo más lo detiene, él no lo sabe. En el transcurso de unas cuantas semanas ella se va recuperando. Ha pasado la crisis. Su corazón se siente triste, acaso, pero está tranquilo. Y, así el hombre regrese tarde o temprano, ya no arderá por él jamás. Estas ideas fulguran cual relámpagos en las nieblas de la mente de Wakefield y le hacen entrever que una brecha casi infranqueable se abre entre su apartamento de alquiler y su antiguo hogar.
-¡Pero si sólo está en la calle del lado! -se dice a veces.
¡Insensato! Está en otro mundo. Hasta ahora él ha aplazado el regreso de un día en particular a otro. En adelante, deja abierta la fecha precisa. Mañana, no...; probablemente la semana que viene... Muy pronto. ¡Pobre hombre! Los muertos tienen casi tantas posibilidades de volver a visitar sus moradas terrestres como el autodesterrado Wakefield.
¡Ojalá yo tuviera que escribir un libro en lugar de un artículo de una docena de páginas! Entonces podría ilustrar cómo una influencia que escapa a nuestro control pone su poderosa mano en cada uno de nuestros actos y cómo urde con sus consecuencias un férreo tejido de necesidad. Wakefield está hechizado. Tenemos que dejarlo que ronde por su casa durante unos diez años sin cruzar el umbral ni una vez, y que le sea fiel a su mujer, con todo el afecto de que es capaz su corazón, mientras él poco a poco se va apagando en el de ella. Hace mucho, debemos subrayarlo, que perdió la noción de singularidad de su conducta.
Ahora contemplemos una escena. Entre el gentío de una calle de Londres distinguimos a un hombre entrado en años, con pocos rasgos característicos que atraigan la atención de un transeúnte descuidado, pero cuya figura ostenta, para quienes posean la destreza de leerla, la escritura de un destino poco común. Su frente estrecha y abatida está cubierta de profundas arrugas. Sus pequeños ojos apagados a veces vagan con recelo en derredor, pero más a menudo parecen mirar adentro. Agacha la cabeza y se mueve con un indescriptible sesgo en el andar, como si no quisiera mostrarse de frente entero al mundo. Obsérvelo el tiempo suficiente para comprobar lo que hemos descrito y estará de acuerdo con que las circunstancias, que con frecuencia producen hombres notables a partir de la obra ordinaria de la naturaleza, han producido aquí uno de estos. A continuación, dejando que prosiga furtivo por la acera, dirija su mirada en dirección opuesta, por donde una mujer de cierto porte, ya en el declive de la vida, se dirige a la iglesia con un libro de oraciones en la mano. Exhibe el plácido semblante de la viudez establecida. Sus pesares o se han apagado o se han vuelto tan indispensables para su corazón que sería un mal trato cambiarlos por la dicha. Precisamente cuando el hombre enjuto y la mujer robusta van a cruzarse se presenta un embotellamiento momentáneo que pone a las dos figuras en contacto directo. Sus manos se tocan. El empuje de la muchedumbre presiona el pecho de ella contra el hombro del otro. Se encuentran cara a cara. Se miran a los ojos. Tras diez años de separación, es así como Wakefield tropieza con su esposa.
Vuelve a fluir el río humano y se los lleva a cada uno por su lado. La grave viuda recupera el paso y sigue hacia la iglesia, pero en el atrio se detiene y lanza una mirada atónita a la calle. Sin embargo, pasa al interior mientras va abriendo el libro de oraciones. ¡Y el hombre! Con el rostro tan descompuesto que el Londres atareado y egoísta se detiene a verlo pasar, huye a sus habitaciones, cierra la puerta con cerrojo y se tira en la cama. Los sentimientos que por años estuvieron latentes se desbordan y le confieren un vigor efímero a su mente endeble. La miserable anomalía de su vida se le revela de golpe. Y grita exaltado:
-¡Wakefield, Wakefield, estás loco!
Quizás lo estaba. De tal modo debía de haberse amoldado a la singularidad de su situación que, examinándolo con referencia a sus semejantes y a las tareas de la vida, no se podría afirmar que estuviera en su sano juicio. Se las había ingeniado (o, más bien, las cosas habían venido a parar en esto) para separarse del mundo, hacerse humo, renunciar a su sitio y privilegios entre los vivos, sin que fuera admitido entre los muertos. La vida de un ermitaño no tiene paralelo con la suya. Seguía inmerso en el tráfago de la ciudad como en los viejos tiempos, pero las multitudes pasaban de largo sin advertirlo. Se encontraba -digámoslo en sentido figurado- a todas horas junto a su mujer y al pie del fuego, y sin embargo nunca podía sentir la tibieza del uno ni el amor de la otra. El insólito destino de Wakefield fue el de conservar la cuota original de afectos humanos y verse todavía involucrado en los intereses de los hombres, mientras que había perdido su respectiva influencia sobre unos y otros. Sería un ejercicio muy curioso determinar los efectos de tales circunstancias sobre su corazón y su intelecto, tanto por separado como al unísono. No obstante, cambiado como estaba, rara vez era consciente de ello y más bien se consideraba el mismo de siempre. En verdad, a veces lo asaltaban vislumbres de la realidad, pero sólo por momentos. Y aun así, insistía en decir "pronto regresaré", sin darse cuenta de que había pasado veinte años diciéndose lo mismo.
Imagino también que, mirando hacia el pasado, estos veinte años le parecerían apenas más largos que la semana por la que en un principio había proyectado su ausencia. Wakefield consideraría la aventura como poco más que un interludio en el tema principal de su existencia. Cuando, pasado otro ratito, juzgara que ya era hora de volver a entrar a su salón, su mujer aplaudiría de dicha al ver al veterano señor Wakefield. ¡Qué triste equivocación! Si el tiempo esperara hasta el final de nuestras locuras favoritas, todos seríamos jóvenes hasta el día del juicio.
Cierta vez, pasados veinte años desde su desaparición, Wakefield se encuentra dando el paseo habitual hasta la residencia que sigue llamando suya. Es una borrascosa noche de otoño. Caen chubascos que golpetean en el pavimento y que escampan antes de que uno tenga tiempo de abrir el paraguas. Deteniéndose cerca de la casa, Wakefield distingue a través de las ventanas de la sala del segundo piso el resplandor rojizo y oscilante y los destellos caprichosos de un confortable fuego. En el techo aparece la sombra grotesca de la buena señora de Wakefield. La gorra, la nariz, la barbilla y la gruesa cintura dibujan una caricatura admirable que, además, baila al ritmo ascendiente y decreciente de las llamas, de un modo casi en exceso alegre para la sombra de una viuda entrada en años. En ese instante cae otro chaparrón que, dirigido por el viento inculto, pega de lleno contra el pecho y la cara de Wakefield. El frío otoñal le cala hasta la médula. ¿Va a quedarse parado en ese sitio, mojado y tiritando, cuando en su propio hogar arde un buen fuego que puede calentarlo, cuando su propia esposa correría a buscarle la chaqueta gris y los calzones que con seguridad conserva con esmero en el armario de la alcoba? ¡No! Wakefield no es tan tonto. Sube los escalones, con trabajo. Los veinte años pasados desde que los bajó le han entumecido las piernas, pero él no se da cuenta. ¡Detente, Wakefield! ¿Vas a ir al único hogar que te queda? Pisa tu tumba, entonces. La puerta se abre. Mientras entra, alcanzamos a echarle una mirada de despedida a su semblante y reconocemos la sonrisa de astucia que fuera precursora de la pequeña broma que desde entonces ha estado jugando a costa de su esposa. ¡Cuán despiadadamente se ha burlado de la pobre mujer! En fin, deseémosle a Wakefield buenas noches.
El suceso feliz -suponiendo que lo fuera- sólo puede haber ocurrido en un momento impremeditado. No seguiremos a nuestro amigo a través del umbral. Nos ha dejado ya bastante sustento para la reflexión, una porción del cual puede prestar su sabiduría para una moraleja y tomar la forma de una imagen. En la aparente confusión de nuestro mundo misterioso los individuos se ajustan con tanta perfección a un sistema, y los sistemas unos a otros, y a un todo, de tal modo que con sólo dar un paso a un lado cualquier hombre se expone al pavoroso riesgo de perder para siempre su lugar. Como Wakefield, se puede convertir, por así decirlo, en el Paria del Universo.
En "El País":
1. Porra. Por David Trueba.
2. Franco, ese (no tan mal) hombre. Reportaje de Tereixa Constenla. El tratamiento de la Real Academia de la Historia al dictador, tildado de "autoritario pero no totalitario", suscita la reacción encendida de prestigiosos historiadores. ¿Quién escribe la historia? Por Julián Casanova. "Nosotros no censuramos a nadie". Entrevista a Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia, que defiende a Luis Suárez, aunque admite que no leyó su entrada sobre Franco, y dice que hubo objetividad. Por Tereixa Constenla.
3. Las 1.001 peripecias de 'La dama del armiño', de Leonardo da Vinci. Por Miguel Mora. La familia Czartoryski es la dueña del cuadro que por primera vez llega a España.
4. Vente otra vez a Latinoamérica, Pepe. Reportaje de Pablo Ximénez de Sandoval. De México a Chile, un continente entero que habla español está creciendo al 6% anual y necesita mano de obra preparada - Jóvenes españoles ven en la región la única forma de prosperar.
5. El Sáhara occidental en el nuevo tiempo árabe. Artículo de Bernabé López García, catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del 'Comité Averroes'.
6. Tierra de nadie. Artículo del escritor Enrique Lynch, sobre la foto de Obama y colaboradores "contemplando en vivo el asesinato programado de Bin Laden".
7. Los dictadores y sus pueblos. Por el escritor Juan Goytisolo.
Juan Vicente Piqueras
Meciendo el mar
Aquí en mi mecedora
hablando en soledad con el que fui
escribo lentamente cualquier cosa,
escucho cualquier disco
y miro mis zapatos
rotos de caminar hacia ninguna parte.
Nadie llama a la puerta. Me levanto
y me lavo las manos otra vez,
síndrome de Pilatos, de qué crimen
estoy desentendiéndome. Me duele
la garganta. Será de hablar a solas.
El silencio del cuarto me lame con su sombra
y la casa se mece
como al niño que fui y que todavía.
Cuna, nave, cansancio,
palpo paredes, veo voces, miento,
escribo lentamente cualquier cosa.
Y se cansan las manos de no ayudar a nadie.
Hablar solo es mi oficio,
aquí en mi mecedora, con el mar
en los brazos, de culpas y de lástimas
y de ciertos desiertos.
Nathaniel Hawthorne
Wakefield (1)
Recuerdo haber leído en alguna revista o periódico viejo la historia, relatada como verdadera, de un hombre -llamémoslo Wakefield- que abandonó a su mujer durante un largo tiempo. El hecho, expuesto así en abstracto, no es muy infrecuente, ni tampoco -sin una adecuada discriminación de las circunstancias- debe ser censurado por díscolo o absurdo. Sea como fuere, este, aunque lejos de ser el más grave, es tal vez el caso más extraño de delincuencia marital de que haya noticia. Y es, además, la más notable extravagancia de las que puedan encontrarse en la lista completa de las rarezas de los hombres. La pareja en cuestión vivía en Londres. El marido, bajo el pretexto de un viaje, dejó su casa, alquiló habitaciones en la calle siguiente y allí, sin que supieran de él la esposa o los amigos y sin que hubiera ni sombra de razón para semejante autodestierro, vivió durante más de veinte años. En el transcurso de este tiempo todos los días contempló la casa y con frecuencia atisbó a la desamparada esposa. Y después de tan largo paréntesis en su felicidad matrimonial cuando su muerte era dada ya por cierta, su herencia había sido repartida y su nombre borrado de todas las memorias; cuando hacía tantísimo tiempo que su mujer se había resignado a una viudez otoñal, una noche él entró tranquilamente por la puerta, como si hubiera estado afuera sólo durante el día, y fue un amante esposo hasta la muerte.
Este resumen es todo lo que recuerdo. Pero pienso que el incidente, aunque manifiesta una absoluta originalidad sin precedentes y es probable que jamás se repita, es de esos que despiertan las simpatías del género humano. Cada uno de nosotros sabe que, por su propia cuenta, no cometería semejante locura; y, sin embargo, intuye que cualquier otro podría hacerlo. En mis meditaciones, por lo menos, este caso aparece insistentemente, asombrándome siempre y siempre acompañado por la sensación de que la historia tiene que ser verídica y por una idea general sobre el carácter de su héroe. Cuando quiera que un tema afecta la mente de modo tan forzoso, vale la pena destinar algún tiempo para pensar en él. A este respecto, el lector que así lo quiera puede entregarse a sus propias meditaciones. Mas si prefiere divagar en mi compañía a lo largo de estos veinte años del capricho de Wakefield, le doy la bienvenida, confiando en que habrá un sentido latente y una moraleja, así no logremos descubrirlos, trazados pulcramente y condensados en la frase final. El pensamiento posee siempre su eficacia; y todo incidente llamativo, su enseñanza.
¿Qué clase de hombre era Wakefield? Somos libres de formarnos nuestra propia idea y darle su apellido. En ese entonces se encontraba en el meridiano de la vida. Sus sentimientos conyugales, nunca violentos, se habían ido serenando hasta tomar la forma de un cariño tranquilo y consuetudinario. De todos los maridos, es posible que fuera el más constante, pues una especie de pereza mantenía en reposo a su corazón dondequiera que lo hubiera asentado. Era intelectual, pero no en forma activa. Su mente se perdía en largas y ociosas especulaciones que carecían de propósito o del vigor necesario para alcanzarlo. Sus pensamientos rara vez poseían suficientes ímpetus como para plasmarse en palabras. La imaginación, en el sentido correcto del vocablo, no figuraba entre las dotes de Wakefield. Dueño de un corazón frío, pero no depravado o errabundo, y de una mente jamás afectada por la calentura de ideas turbulentas ni aturdida por la originalidad, ¿quién se hubiera imaginado que nuestro amigo habría de ganarse un lugar prominente entre los autores de proezas excéntricas? Si se hubiera preguntado a sus conocidos cuál era el hombre que con seguridad no haría hoy nada digno de recordarse mañana, habrían pensado en Wakefield. Únicamente su esposa del alma podría haber titubeado. Ella, sin haber analizado su carácter, era medio consciente de la existencia de un pasivo egoísmo, anquilosado en su mente inactiva; de una suerte de vanidad, su más incómodo atributo; de cierta tendencia a la astucia, la cual rara vez había producido efectos más positivos que el mantenimiento de secretos triviales que ni valía la pena confesar; y, finalmente, de lo que ella llamaba "algo raro" en el buen hombre. Esta última cualidad es indefinible y puede que no exista.
Ahora imaginémonos a Wakefield despidiéndose de su mujer. Cae el crepúsculo en un día de octubre. Componen su equipaje un abrigo deslustrado, un sombrero cubierto con un hule, botas altas, un paraguas en una mano y un maletín en la otra. Le ha comunicado a la señora de Wakefield que debe partir en el coche nocturno para el campo. De buena gana ella le preguntaría por la duración y objetivo del viaje, por la fecha probable del regreso, pero, dándole gusto a su inofensivo amor por el misterio, se limita a interrogarlo con la mirada. Él le dice que de ningún modo lo espere en el coche de vuelta y que no se alarme si tarda tres o cuatro días, pero que en todo caso cuente con él para la cena el viernes por la noche. El propio Wakefield, tengámoslo presente, no sospecha lo que se viene. Le ofrece ambas manos. Ella tiende las suyas y recibe el beso de partida a la manera rutinaria de un matrimonio de diez años. Y parte el señor Wakefield, en plena edad madura, casi resuelto a confundir a su mujer mediante una semana completa de ausencia. Cierra la puerta. Pero ella advierte que la entreabre de nuevo y percibe la cara del marido sonriendo a través de la abertura antes de esfumarse en un instante. De momento no le presta atención a este detalle. Pero, tiempo después, cuando lleva más años de viuda que de esposa, aquella sonrisa vuelve una y otra vez, y flota en todos sus recuerdos del semblante de Wakefield. En sus copiosas cavilaciones incorpora la sonrisa original en una multitud de fantasías que la hacen extraña y horrible. Por ejemplo, si se lo imagina en un ataúd, aquel gesto de despedida aparece helado en sus facciones; o si lo sueña en el cielo, su alma bendita ostenta una sonrisa serena y astuta. Empero, gracias a ella, cuando todo el mundo se ha resignado a darlo ya por muerto, ella a veces duda que de veras sea viuda.
Pero quien nos incumbe es su marido. Tenemos que correr tras él por las calles, antes de que pierda la individualidad y se confunda en la gran masa de la vida londinense. En vano lo buscaríamos allí. Por tanto, sigámoslo pisando sus talones hasta que, después de dar algunas vueltas y rodeos superfluos, lo tengamos cómodamente instalado al pie de la chimenea en un pequeño alojamiento alquilado de antemano. Nuestro hombre se encuentra en la calle vecina y al final de su viaje. Difícilmente puede agradecerle a la buena suerte el haber llegado allí sin ser visto. Recuerda que en algún momento la muchedumbre lo detuvo precisamente bajo la luz de un farol encendido; que una vez sintió pasos que parecían seguir los suyos, claramente distinguibles entre el multitudinario pisoteo que lo rodeaba; y que luego escuchó una voz que gritaba a lo lejos y le pareció que pronunciaba su nombre. Sin duda alguna una docena de fisgones lo habían estado espiando y habían corrido a contárselo todo a su mujer. ¡Pobre Wakefield! ¡Qué poco sabes de tu propia insignificancia en este mundo inmenso! Ningún ojo mortal fuera del mío te ha seguido las huellas. Acuéstate tranquilo, hombre necio; y en la mañana, si eres sabio, vuelve a tu casa y dile la verdad a la buena señora de Wakefield. No te alejes, ni siquiera por una corta semana, del lugar que ocupas en su casto corazón. Si por un momento te creyera muerto o perdido, o definitivamente separado de ella, para tu desdicha notarías un cambio irreversible en tu fiel esposa. Es peligroso abrir grietas en los afectos humanos. No porque rompan mucho a lo largo y ancho, sino porque se cierran con mucha rapidez.
Casi arrepentido de su travesura, o como quiera que se pueda llamar, Wakefield se acuesta temprano. Y, despertando después de un primer sueño, extiende los brazos en el amplio desierto solitario del desacostumbrado lecho.
-No -piensa, mientras se arropa en las cobijas-, no dormiré otra noche solo.
Por la mañana madruga más que de costumbre y se dispone a considerar lo que en realidad quiere hacer. Su modo de pensar es tan deshilvanado y vagaroso, que ha dado este paso con un propósito en mente, claro está, pero sin ser capaz de definirlo con suficiente nitidez para su propia reflexión. La vaguedad del proyecto y el esfuerzo convulsivo con que se precipita a ejecutarlo son igualmente típicos de una persona débil de carácter. No obstante, Wakefield escudriña sus ideas tan minuciosamente como puede y descubre que está curioso por saber cómo marchan las cosas por su casa: cómo soportará su mujer ejemplar la viudez de una semana y, en resumen, cómo se afectará con su ausencia la reducida esfera de criaturas y de acontecimientos en la que él era objeto central. Una morbosa vanidad, por lo tanto, está muy cerca del fondo del asunto. Pero, ¿cómo realizar sus intenciones? No, desde luego, quedándose encerrado en este confortable alojamiento donde, aunque durmió y despertó en la calle siguiente, está efectivamente tan lejos de casa como si hubiera rodado toda la noche en la diligencia. Sin embargo, si reapareciera echaría a perder todo el proyecto. Con el pobre cerebro embrollado sin remedio por este dilema, al fin se atreve a salir, resuelto en parte a cruzar la bocacalle y echarle una mirada presurosa al domicilio desertado. La costumbre -pues es un hombre de costumbres- lo toma de la mano y lo conduce, sin que él se percate en lo más mínimo, hasta su propia puerta; y allí, en el momento decisivo, el roce de su pie contra el peldaño lo hace volver en sí. ¡Wakefield! ¿Adónde vas?
En ese preciso instante su destino viraba en redondo. Sin sospechar siquiera en la fatalidad a la que lo condena el primer paso atrás, parte de prisa, jadeando en una agitación que hasta la fecha nunca había sentido, y apenas si se atreve a mirar atrás desde la esquina lejana. ¿Seguro que nadie lo ha visto? ¿No armarán un alboroto todos los de la casa -la recatada señora de Wakefield, la avispada sirvienta y el sucio pajecito- persiguiendo por las calles de Londres a su fugitivo amo y señor? ¡Escape milagroso! Cobra coraje para detenerse y mirar a la casa, pero lo desconcierta la sensación de un cambio en aquel edificio familiar, igual a las que nos afectan cuando, después de una separación de meses o años, volvemos a ver una colina o un lago o una obra de arte de los cuales éramos viejos amigos. ¡En los casos ordinarios esta impresión indescriptible se debe a la comparación y al contraste entre nuestros recuerdos imperfectos y la realidad! En Wakefield, la magia de una sola noche ha operado una transformación similar, puesto que en este breve lapso ha padecido un gran cambio moral, aunque él no lo sabe. Antes de marcharse del lugar alcanza a entrever la figura lejana de su esposa, que pasa por la ventana dirigiendo la cara hacia el extremo de la calle. El marrullero ingenuo parte despavorido, asustado de que sus ojos lo hayan distinguido entre un millar de átomos mortales como él. Contento se le pone el corazón, aunque el cerebro está algo confuso, cuando se ve junto a las brasas de la chimenea en su nuevo aposento.
Vicente Verdú
En "El País":
Psicoanálisis del rincón
VICENTE VERDÚ 28/05/2011
El mundo está globalizado, La Tierra es plana (Friedman) y la cultura planetaria tiende a ser una sola sumida en la Cultura mainstream, título del último libro de Fréderic Martel, que Taurus presentó el martes.
La información recogida a través de 1.250 entrevistas y un viaje a 30 países ha servido a este periodista francés para redactar lo que puede considerarse el mayor reportaje sobre la cultura de masas de nuestro tiempo. O, al menos, de la cultura de masas tradicional, apoyada en el cine, la televisión, el libro o la música. Otro universo tan grande o mayor sería el que puebla la Red pero que el autor reserva, probablemente, para otro esfuerzo ulterior, cuando consiga recobrarse el resuello.
La conclusión respecto a la mainstream (corriente principal o dominante) es que, prácticamente, se haga lo que se haga, la contaminación mediática tiende a convertirnos en consumidores culturales de lo mismo. Espectadores activos o no de un entertainment que colma el tiempo y el espacio sin apenas fisuras. La industria del entretenimiento es, tras la industria espacial, el primer sector exportador de Estados Unidos, pero ya en otros lugares emergentes (desde la India a China o Brasil) la producción de estos artículos para el ocio crece más que proporcionalmente que el desarrollo del país. ¿Tanta diversión se pide? ¿Tanta amenidad hace falta?
Hace tiempo que el poder de Estados Unidos sobre el mundo se atribuye más a la influencia de sus creaciones inmateriales que a las materiales, militares incluidos. Las producciones culturales que la izquierda de los sesenta llamó "industrias de manipulación de la conciencia" han logrado hacerse querer más que la patria o la ideología.
Si un fenómeno caracteriza a nuestro tiempo, obsesionado por la "transparencia", es la escasez de escondites; nichos donde forjar un nido propio, diferente y particular. El rincón, sería, en buena medida, la metáfora perfecta para ilustrarlo.
Todas las casas construidas en el pasado estaban llenas de rincones pero la obsesión de la arquitectura más moderna desde el llamado "estilo internacional" fue terminar con ellos. Se diseñaron espacios diáfanos y exentos mientras el rincón iba siendo abolido como una ignominia. De ser un cantón entrañable, propicio al retiro pasó a ser considerado una deficiencia del constructor. La casa con rincones o era antigua o era de pobres; oscura y contrahecha.
En consecuencia, de la misma manera que el deporte fomentó desde comienzos del siglo XX la consecución de un cuerpo liso y bruñido, la arquitectura impulsó las habitaciones luminosas y abiertas. Paralelamente, la pérdida del rincón, de lo oculto (y de lo más culto), se corresponde con el triunfo de la mainstream. El arrasamiento puede que no haya sido absoluto pero el "rincón", sea personal o institucional, sea económico o psicológico, suscita los mayores recelos.
Gaston Bachelard en La poétique de l'espace (PUF. París, 1957) dedicó un capítulo al análisis semántico y simbólico de los rincones (Les coins). En el cuerpo general del espacio, el rincón es sede de la intimidad y el rincón, aquí y allá, compone el mapa de lo velado, la discreta residencia del alma particular.
En la mainstream no hay lugar donde hallar escondrijos. El gran caudal de esa avenida es igual a la masiva incorporación de cuerpos y almas a ella. Los taquillazos, los libros best-seller, los blokbusters teatrales, los discos de platino, llenan de nadadores la mainstream, el río que nos lleva y nos anega. Un río, en fin, sin recodos, lleno de arte donde no hay nada que descubrir, películas de acción donde no hay nada que meditar, músicas pop donde no hay apenas nada que discernir.
La pérdida del rincón coincide con esta espacialidad plana: en la política, en la televisión, en la vida cotidiana. La creciente eliminación de los rincones coincide además con la pérdida de la privacidad, con el desarrollo de la supervigilancia o con la máxima exposición dentro y fuera de la Red. O, en definitiva, con el imperio de una inmensa luz policial que barre hasta la misma sombra de los rincones.
En "El Día de Córdoba":
Un hombre apasionado
Acantilado publica 'Vida de Tolstói', una semblanza del autor ruso escrita por el francés Romain Rolland que indaga en el alma conflictiva de un escritor irrepetible.
Braulio Ortiz
Actualizado 06.01.2011
Entre las publicaciones que ha impulsado el centenario de la muerte de León Tolstói hay que celebrar la recuperación por parte de Acantilado de la semblanza que Romain Rolland realizó del novelista ruso, no sólo por la belleza del texto, un prodigio de concisión y delicadeza, sino por devolver a las librerías a un maestro de hondas inquietudes morales, Rolland, que tuvo entre sus discípulos a Stefan Zweig -quien escribiría un libro sobre él y siempre reconocería su influencia- y que fue reconocido con el Nobel, en 1915, por el idealismo de su producción literaria y el amor a la verdad de sus personajes. La edición de Vida de Tolstói coincide, además, con otro sentido retrato del autor de Guerra y paz de reciente aparición: El viejo León, de Mauricio Wiesenthal. La distorsión con la que habitualmente se conmemoran los centenarios, y que suele ofrecer visiones reduccionistas de los homenajeados, no ha podido esta vez con la riqueza de matices y la fuerza arrolladora de Tolstói.
Rolland, a quien no le interesaba la disección cronológica, la descripción detallada de los hechos, se muestra más preocupado por reflejar en su vasta dimensión el alma arrebatada del escritor, su ansia de espiritualidad y esa sensibilidad punzante que le empujaba tanto al éxtasis como al abismo. "En cuanto hombre apasionado, tendía a pensar, cuando amaba o cuando creía, que amaba o que creía por primera vez, y decretaba que ese día daba comienzo su vida. ¿Cuántas veces la misma crisis, cuántas veces las mismas luchas en su alma?", se pregunta el creador francés al comienzo de su biografía.
Porque Tolstói fue un espíritu inquieto en busca de un ideal que justificara el recorrido emprendido. Ya en la adolescencia, apunta Rolland, su cerebro se encuentra "en un estado de agitación perpetua", y en un corto intervalo tantea diferentes sistemas filosóficos. "Estoico, se inflige torturas físicas. Epicúreo, se da a una vida de desenfreno. Más tarde, cree en la metempsicosis. Acaba por caer en un nihilismo demente: le parece que, si se gira lo suficientemente rápido, podrá verse cara a cara con la nada". A su carácter voluble le acompaña un físico por el que el joven Tolstói se contempla con complejo: "En aquel entonces era feo como un simio: tenía una cara tosca, larga y pesada; un pelo corto que le nacía casi en la frente; unos ojos pequeños que, hundidos en unas oscuras cavidades, miraban fijamente y con dureza; una nariz ancha, unos labios gruesos y abultados y unas orejas grandes".
La publicación de Infancia le dará la celebridad en toda Europa, pero en esa obra hay "una sentimentalidad dulce, tierna" de la que Tolstói renegará más tarde. Será tras la experiencia de la guerra con Turquía, en su paso por Sebastopol, unos cuantos libros después, cuando el escritor deje atrás ese sentimentalismo, y asome su talento para la observación de los comportamientos humanos. En el segundo de los relatos de Sebastopol, la perspectiva de Tolstói se adentra "en lo más profundo de los corazones de sus compañeros" y, "en ellos, como en él mismo, ve el orgullo, el miedo, la farsa de la sociedad que, aun en el umbral de la muerte, sigue representándose".
Se identifica con sus camaradas en la trinchera, pero no con sus colegas en el mundo de las letras. Rolland indaga en la difícil relación con otros escritores, por los que siente "asco y desprecio". Su amistad con Turguéniev, quien le expresa su admiración, es imposible. "Los dos hombres no podían entenderse. Ambos veían el mundo con idéntica claridad, pero añadían a su visión el filtro de sus almas enemigas: una, irónica y apasionada, enamorada y desencantada, devota de la belleza; la otra, violenta, orgullosa, atormentada con ideas morales, henchida de un Dios oculto".
A Tolstói, en realidad, le repugna que los escritores se crean "una casta elegida, la vanguardia de la humanidad", porque la bondad del autor le empuja hasta el pueblo. Abre escuelas, pero lo hace sin una idea precisa de cuál debe ser la orientación, y fomenta un trabajo más humano en la explotación de sus tierras. Aunque su complejidad de ánimo le impide que sus expectativas se colmen. "Seguía siendo presa de pasiones enfrentadas. Pese a ello, amaba el mundo, lo seguía amando, y lo necesitaba. La búsqueda del placer se apoderaba de él por épocas; en otras era el amor por la acción la que prevalecía", señala Rolland sobre una agitada etapa en la que Tolstói arriesgaba su vida en cacerías de osos y apostaba grandes sumas en el juego, excesos que luego le generaban el remordimiento. La muerte de su hermano Nikolái le sumirá en la oscuridad, y entonces dará la espalda a la literatura. "El arte es una mentira, y yo ya no puedo amar una bella mentira", sentencia desesperado en una carta.
Pero la irrupción del amor salvaría a Tolstói. Su matrimonio con Sofía le proporcionó "una paz y una seguridad que llevaba mucho tiempo sin conocer". La llegada de su mujer a su vida fue determinante para su obra: ella "aportó a ese genio la riqueza del alma femenina, que él aún no conocía", y en la estabilidad que le otorgó, "bajo el ala del amor", pudo crear dos narraciones capitales en la historia de la literatura, Guerra y paz y Anna Karenina. En la primera se advierte que el novelista creó "con un ardor y una alegría que se transmiten al lector"; la segunda, sostiene el biógrafo, es "una obra más redonda", pero Rolland echa en falta "esa llama de juventud, ese frescor del entusiasmo".
La sensibilidad de Tolstói volvía a pasear, involuntariamente, por las tinieblas. "La verdad era que la vida es un despropósito. Había llegado al borde del abismo y veía claramente que delante de mí no había nada, sólo la muerte", expondría en Confesión. El autor sabía que la existencia sólo tenía sentido "mientras se está ebrio de vida; en cuanto se pasa la embriaguez , es imposible no ver que todo no es más que un engaño". La verdad estará en consagrarse al trabajo, junto al pueblo, y recobrar la fe. "Recordé que únicamente vivía cuando creía en Dios (...) Y cuando tuve ese pensamiento, de nuevo se agitaron en mí unas alegres olas de vida".
Tolstói elegirá la fe como la opción para salvarse a sí mismo -"su revolución", dice Rolland, "tiene una envergadura bien distinta de la de los revolucionarios: es la de un creyente místico de la Edad Media que espera que pronto llegue el reino del Espíritu Santo"-, pero su redención le exigirá pagar un alto precio. Dividido entre el afecto a su familia, que no comparte su religiosidad, y el amor a Dios, el escritor emprenderá una huida por los caminos en la que le sobrevendrá la muerte. Dejaba atrás 82 años de una "trágica y gloriosa pelea" en la que participaron "todas las fuerzas de la vida, todos los vicios y todas las virtudes. Todos los vicios, salvo uno, la mentira, que Tolstói persiguió sin cesar y arrinconó en lo más profundo de su corazón".
En "El País Semanal":
1. Cómo hacer frente a la hipocondría. Reportaje de psicología. Por Xavier Guix. Muchas personas sufren la sensación de padecer enfermedades graves al mínimo síntoma real o imaginario. La solución pasa por atajar los temores y aprender a pensar diferente.
2. "La indignación debe ir seguida de compromiso". Entrevista a Stéphane Hessel. Por Jesús Ruiz Mantilla. Con 93 años, este diplomático francés, escritor y activista del progreso, ha inspirado a los jóvenes europeos, y con mucha fuerza a los españoles, bajo el lema de su libro: '¡Indignaos!'.
3. Vivir con miedo. Reportaje de Luis Miguel Ariza. Se siente o intuye el peligro y se reacciona sin poderlo controlar. El desastre nuclear de Japón o el reciente terremoto de Lorca han puesto caras al miedo en los últimos tiempos. Los investigadores centran sus estudios en una amígdala cerebral, pero la pregunta es: ¿sería bueno poder alterarlo? Tener miedo es uno de nuestros sistemas de protección. No sentirlo es tan peligroso como vivir dominado por él.
4. Lo visible y lo invisible. Reportaje: "Entre dos mares: del Atlántico... al Mediterráneo". Por Manuel Rivas. Los crepúsculos. La tempestad cuando la espuma abraza los faros. Las mareas y el abandono que deja sobre la tierra húmeda. Retratos mágicos y personales del océano y los mares que bañan España, en los últimos días de la primavera. El alma serena. Por Manuel Vicent. En el océano Atlántico, en el mar Cantábrico o en el Mediterráneo se repite la función: espectadores ávidos de atardeceres, unos sosos, otros sangrantes de belleza. Un trago a sorbos en la terraza favorita. Y de fondo, el poderoso y vibrante pulso de la naturaleza.
5. Bulla, bulla. Por Javier Marías.
En "El País":
1. Equipaje. Columna de Manuel Vicent.
2. La era del té. Artículo de Jordi Soler, escritor. Su último libro es La fiesta del oso (Mondadori). El margen de libertad en que se mueve un ciudadano europeo es cada vez más estrecho. En esta época de honda corrección política se promueve el pensamiento único, automático y acrítico.
3. La detención de Mladic. Por el escritor Juan Goytisolo.
4. EE.UU.: tres puntos ciegos. Por Moisés Naím.
En Domingo, suplemento de "El País":
5. "Yo no renuncié a mi hija, me la quitaron". Reportaje-lectura. Las redes de tráfico de bebés operaron durante el franquismo y la democracia hasta que una ley puso fin en 1987 a estas prácticas. El libro Vidas robadas, de los periodistas de EL PAÍS Jesús Duva y Natalia Junquera, indaga en estas tramas y aporta testimonios estremecedores.
6. Para qué sirve una mano. Por Elvira Lindo.
7. "Mi sueño es conjugar islam y modernidad". Entrevista a Rachid Ghanouchi, líder del Movimiento Islamista de Túnez. Por Ignacio Cembrero. Túnez: laicos frente a 'barbudos'. Intentos de agruparse ante el peligro de una marea de voto islamista.
Juan Vicente Piqueras
Calor de mis cenizas
A un mal amigo
¿Y te acercas a mí
sólo para decirme que me ves apagado?
Sí, si estar apagado significa estar solo
sin nadie que remueva mis cenizas
y encuentro bajo ellas las ascuas que me queman
pero ya no calientan ni consuelan
ni pueden apagarse.
¿Acaso tienes frío
y te acercas a mí para luego alejarte
abrigado por mi desolación?