El tormentoso viaje en el que Goethe escribió la Elegía de Marienbad
OCTUBRE 7, 2014 JAIME FERNÁNDEZ
El presente y la escritura no hacen buenas migas. Mientras se vive una experiencia de la naturaleza que sea, no se puede escribirla porque escribir implica recordar y sólo se recuerda aquello que se ha vivido y forma parte de nuestro pasado. “La vida perjudica la expresión de la vida. Si yo viviera un gran amor nunca podría contarlo”, anotó Fernando Pessoa, estableciendo así una línea de demarcación temporal entre experiencia y escritura. Mientras se vive no se escribe, o se vive o se escribe.
Experiencia, tiempo, memoria y escritura son como eslabones de una cadena, cada uno de los cuales desempeña su función en el proceso de creación literaria, o también como vagones de un trenecillo que debe ser conducido hábilmente por el escritor para evitar que descarrile. La experiencia necesita tiempo para sedimentarse en la memoria y ser rescatada por la escritura. Son las “excavaciones en la ciudad muerta” a las que se refiere Proust y en las que él mismo fue todo un experto.

Fotografía del joven Marcel Proust
La experiencia pertenece al presente, la escritura a la memoria. Primero vivir, luego escribir. Tiene que consumirse la llama de lo vivido para que el escritor escriba sobre sus cenizas, aunque no únicamente: una ficción literaria no se escribe sólo a partir de los recuerdos de las propias vivencias, que no son más que el esqueleto de la ficción. La carne tendrá que ponerla su imaginación. Esos escritores que aspiran a reproducir las cosas tal como las ven y las viven, terminan por reproducir, sí, una mínima fracción de realidad y no precisamente la más significativa. La deslumbrante cercanía los ciega tanto como la inmediatez.
Las historias que nos cuentan los autores que se desenvuelven con soltura en el arte de novelar nunca son el reflejo automático de las vivencias que tuvieron. Por eso es un error confundir al protagonista principal de una novela con el propio novelista. Pese al parecido con sus creadores –y es posible que se parezcan hasta en el nombre-, Joseph K. (El proceso), el agrimensor K. (El castillo) o Gregor Samsa (La transformación) no son Kafka. Ni la afinidad del oficio ni su común atracción erótica por muchachos puede llevarnos a la conclusión de que Thomas Mann se retrató en el escritor Gustav Aschenbach, de La muerte en Venecia, y en Tonio Kröger, el joven protagonista con inquietudes literarias de la novela homónima. Tampoco Leopold y Molly Bloom (Ulises) ni Gabriel Conroy (Los muertos) y su esposa Gretta son James Joyce y su mujer Nora Barnacle. Ni siquiera el tolstoiano Lyovin, de Ana Karenina, es Tolstói, ni Emma Bovary, Gustave Flaubert, a pesar de la célebre frase apócrifa (sí, apócrifa: Milan Kundera tiene todos los detalles en su ensayo El telón) “Madame Bovary soy yo”.

James Joyce y su esposa Nora Barnacle
Ante la confusión de los primeros lectores de En busca del tiempo perdido, que trataban de identificar a los modelos reales en los que Proust pudo inspirarse para crear los principales personajes de la novela, Céleste Albaret, el ama de llaves del novelista, decía que “es confiar muy poco en su imaginación” creer que los libros que escribió eran el fiel reflejo de su vida.
A diferencia del resto de los mortales, el escritor no se conforma con consumir las sensaciones que le depara su existencia, sino que aspira a desentrañarlas describiéndolas. Sabe que sólo se conoce algo si se intenta describirlo. No basta únicamente con percibirlo con los sentidos. La descripción fuerza a la memoria a recordar y en cierto modo a revivir lo percibido. Cuántos detalles aparentemente olvidados surgirán de esa tentativa de ahondar en las sensaciones. La descripción deja huella, consolida, afirma y reafirma. Recrea recuerdos. La simple percepción se halla a expensas de los caprichos de la memoria y de los azares del tiempo.
El poeta no olvida, al contrario, recuerda una y otra vez, dándole vueltas a las experiencias vividas con el propósito de transformarlas en historias destinadas a perdurar en su nueva forma estética. Son “sus” experiencias, únicas e irrepetibles. Aunque se parezcan a las de otros, no quiere haberlas sentido en balde. Al igual que en los sueños, forja sus ficciones literarias a partir de los materiales dispersos que extrae de sus recuerdos, y como el soñador, recuerda mientras compone su relato.

“El sueño”, de Franz Marc (1912)
Pero así como el sueño explica y desvela el sentido oculto de las experiencias vividas en la vigilia en un lenguaje críptico, que sólo puede ser descifrado por el sujeto que lo ha soñado, el autor de una ficción literaria aspira a desvelarlas en un lenguaje imitado de la propia realidad, depurándolas de los elementos más personales que las privarían de la posibilidad de ser comprendidas por una mayoría de lectores. Por eso no le vale cualquier experiencia. Sólo unas pocas pueden aspirar al privilegio de la mitificación.
El escritor vive de obsesiones. La obsesión es la lupa con la que percibe el mundo real y que le incita a escribir, de manera que, una vez transformada en escritura, se diluye para ser sustituida por una nueva, pues éste es, o debería ser, el destino de la obsesión: consumirse para dejar paso a otra de naturaleza diferente. En su juventud Goethe estuvo obsesionado con un amor desdichado que por poco lo aboca al suicidio. Pero al escribir el Werther arrojó su enfermiza obsesión sobre el personaje ficticio y lo “suicidó”, ahorrándose la tentación a la que sucumbió aquél. El arte salvó la vida al escritor, que pudo evolucionar como persona y como artista, y condenó al personaje.

Werther a punto de suicidarse, en una versión de la ópera “Werther” que en 1892 compuso Massenet, inspirada en la novela de Goethe
Normalmente experiencia y escritura se desarrollan en tiempos dispares. Sentir una impresión y precipitarse hacia el escritorio para desmenuzarla, puede excusarse en un joven que hace sus pinitos en la escritura. Eso es lo que le sucedía al Narrador adolescente de En busca del tiempo perdido que, impelido por su deseo de ser escritor, observaba la naturaleza campestre de Combray, el pueblo en el que veraneaba junto a sus padres, con el propósito de retener en la memoria la belleza que le suscitaba la contemplación de aquellos bucólicos paisajes y plasmar casi al instante las impresiones que extraía de su contemplación. El deseo de sentir el éxtasis de la creación literaria le empujó a saltarse la barrera temporal que necesita la memoria para que las sensaciones maduren sin necesidad de forzarlas. Más adelante tendrá la ocasión de padecer los efectos de la impotencia creadora, de la que en el momento en que estaba a punto de rendirse vinieron a liberarle las reminiscencias involuntarias de determinados episodios de su pasado. Cuando menos lo esperaba, saltó la liebre del recuerdo y, junto a éste, el deseo de recrearlo por escrito.
Primero vivir y luego escribir, sí, pero con la condición de olvidar lo vivido para así poder rescatarlo del olvido algún tiempo después, gracias a la escritura. Subordinar la experiencia vital a ésta o, lo que es lo mismo, escribirla mientras se la está viviendo, sin dejarla que repose en el olvido, equivale a adulterar tanto la propia experiencia como el texto que resulte de su escritura. Ambas se percibirán como realidades falsificadas. No se vive para escribir, aunque se escriba a partir de lo vivido. Se vive y se escribe, sin ese “para” justificativo que mira a la vida por encima del hombro.

Bernard Malamud (1914-1986)
En el relato Exorcismo, Bernard Malamud aborda este asunto al narrar el encontronazo entre un escritor, ya cuarentón, que imparte clases en un taller de literatura, y su alumno, un joven de veintidós años que cursa el último año de la universidad, con aspiraciones literarias y que tiene mucha prisa por escribir y publicar, claro. “Tengo que llegar”, le dice en una ocasión a su profesor. “Llegar ¿adónde”, le replica éste. “Algún día quiero ser un buen escritor”. Pero el profesor le advierte que “el camino es largo y difícil”:
“Haz que el tiempo sea tu aliado. Y huye de la desesperación. Los desesperados suelen ser malos escritores, lo que aumenta su desesperación”.
No se puede diseccionar a un escritor para descubrir qué es la escritura, sino que “se aprende de la experiencia”. Es imposible enseñar el oficio. “No cometas el error -le apercibe el profesor- que cometen algunos de vivir la vida como si fuera una ficción para el futuro. Inventa, muchacho”. Naturalmente, el estudiante carece de imaginación y sus relatos no son más que burdas fotocopias de sus vivencias. “Ojalá fueras algo más que una grabadora andante de tus propias experiencias”, le reconviene el profesor.
Anton Chéjov aconsejaba que se escribiese en frío y que cuanto más sentimental sea la situación descrita, más fría debe ser la escritura, evitando azucararla, y no inventar sufrimientos que no se hayan experimentado.
“No describas paisajes que no has visto; la mentira en la escritura resulta más molesta que en una conversación”.

Anton Chéjov
Chéjov confesó que él mismo jamás escribió directamente del natural, sino basándose en recuerdos. “Necesito que mi memoria decante el motivo y que en ella, como en un filtro, solo quede lo que es importante y característico”. Reconocía la dificultad de ligar “las ganas de vivir con las de escribir”.
En las cartas de Flaubert a su amante Louise Colet, escritora en ciernes, le reprochaba que escribiese sin darle tiempo a su ira para que se enfriase:
“No se escribe con el corazón, sino con la cabeza, y por bien dotado que esté uno, siempre hace falta esa vieja concentración que da vigor al pensamiento y relieve a la palabra. ¡Qué mecánica supone lo natural, y cuántas artimañas hacen falta para ser auténtico!”.
Dio buen ejemplo de ello al embarcarse en la historia de Emma Bovary en la que se sentía extraño, en un ambiente que le repugnaba y entre personajes que sólo podía desentrañar con la frialdad de un anatomista. Según Flaubert hay que escribir con la cabeza, pero si “el corazón la calienta, mejor”, aunque nadie debe enterarse de ello.
“Debe ser un horno invisible, y así evitamos divertir al público con nosotros mismos, cosa que encuentro repugnante o demasiado ingenua, y la personalidad del escritor, que empequeñece siempre una obra”.
Su discípulo Guy de Maupassant siguió el ejemplo del maestro. En su novela Nuestro corazón aparece un personaje, el escritor Gaston de Lamarthe, que en realidad es un trasunto del propio novelista. De él se dice que
“armado de una mirada que recogía las imágenes, las actitudes, los gestos, con una rapidez y una precisión de aparato fotográfico, y dotado de penetración y gran sentido novelesco natural como el olfato de un perro de caza, almacenaba de la mañana a la noche datos, indicios y noticias profesionales…. Alguien le había apodado ‘Cuidado con los amigos'”.
Josep Pla creía que “mantener la emoción con una pluma en la mano durante diez o quince minutos sólo puede lograrse con sentimientos ficticios, es decir, haciendo trampa”, y que es impensable escribir con emoción cien páginas o un libro. “Para ser exactos, eso es un engaño sensacional”, apostillaba. En cambio, recomendaba escribir como se escribe a la familia o a un amigo porque “a veces las cosas concretas hacen brotar la emoción”, mientras que “la escritura artística no produce nada ni ha producido nunca nada”.
Tuvieron que transcurrir quince años para que Tolstói relatase casi literalmente en Memorias de un loco la perturbadora experiencia que vivió en 1869, a cientos de kilómetros de su mansión campestre de Yásnaia Poliana. También sabemos que ésta fue determinante para la escritura en marzo de 1886 de la novela corta La muerte de Iván Ilich, aunque el motivo inmediato en el que se inspiró fue la cruel agonía y el fallecimiento a causa de un cáncer abdominal de un juez del tribunal de Tula, llamado Iván Ilich Metchnikov. Tolstói tenía entonces cincuenta y siete años.
Acompañado por su criado preferido, el joven vivaracho Serguéi Arbuzov, el novelista llegó al distrito de Penza el 2 de diciembre de 1869, después de un viaje de cuatro meses por tren, y ya en el último tramo en un coche de posta y en caballos que alquiló, con el propósito de comprar unas tierras boscosas. Le pareció una oportunidad que no podía desechar, sobre todo por la venta de la madera. Además, intuía que el vendedor era “un imbécil que no estaba al corriente de los negocios”.
Mientras hacía estos cálculos comprobó que la noche se había echado encima y las sacudidas del coche y las sombras de los árboles en el camino no auguraban nada bueno. Recordó que se hallaba a cientos de kilómetros de Yásnaia Poliana y de su mujer Sonia. Aquello era el fin del mundo. Tuvo el presentimiento de que moriría allí, en un lugar extraño. Embargado por la angustia, decidió pernoctar en la primera ciudad por la que pasaran: Arzamás.
Se detuvieron ante una hostería. El criado despertó al portero que dormía en la entrada. El hombre tenía una mancha en la mejilla que a Tolstói le pareció “horrible”. Sólo quedaba una habitación libre. En el umbral se detuvo presa del malestar ante una sala tenebrosa. La habitación que le mostró el portero era cuadrada y enjalbegada. Las puertas estaban pintadas de rojo color sangre seca. Mientras el criado preparaba el samovar, se tumbó sobre el sofá, con una manta sobre las piernas y la almohada de viaje bajo la cabeza. Se durmió enseguida.
Pero al poco rato se despertó en medio de aquel cuarto oscuro y extraño que olía al humo rancio de las lámparas apagadas. Se preguntó: “¿Dónde estoy? ¿Adónde voy? ¿De qué estoy huyendo?”. Salió al corredor, donde Serguéi dormía sobre una banqueta junto al portero de la mancha en la mejilla. Un escalofrío le recorrió la piel. Sintió miedo de la muerte. Encendió una vela. Se dijo: “No hay nada en la vida, nada más que la muerte y la muerte no debería existir”. Trató de pensar en el negocio que se traía entre manos, en el dinero, en Yásnaia Poliana, en su mujer, en sus cuatro hijos, en la exitosa Guerra y paz. Todo le pareció vano. El horror se apoderó de él. Era la angustia que se siente antes de vomitar. “Un horror rojo, blanco y cuadrado”. El horror del ataúd.
Al volver a la habitación se asombró de que Serguéi y el portero siguieran durmiendo. Volvió a acostarse. Comenzó a rezar. Hasta inventó oraciones. Por fin, se precipitó fuera, sacudió a su criado, despertó al portero y ordenó que engancharan el coche. Tenían que abandonar aquella maldita hostería. Aprovechando que el criado se dirigía a la cochera, se dejó caer sobre el sofá, cerró los ojos y se adormeció. Cuando despertó en pleno día, el cuadrado blanco y rojo se había desvanecido. Tolstói dudaba de haber vivido aquella pesadilla nocturna. Ese mismo día visitó la propiedad en venta, le pareció muy hermosa pero no tuvo el valor de comprarla. Sólo deseaba volver a Yásnaia Poliana.
No obstante, cada escritor tiene su librillo y, como ocurre con todas las actividades creadoras, también la literaria escapa a la rigidez normativa. En una de sus conversaciones con Goethe, fechada en Jena el jueves 18 de septiembre de 1823, horas antes de su regreso a Weimar procedente de Marienbad, la ciudad de Bohemia famosa por su balneario, Eckermann, que también se encontraba en Jena desde junio, se hizo eco de los consejos que recibió del anciano autor de Fausto acerca de la creación literaria. Tan útiles le parecieron que pensaba que todos los poetas jóvenes de Alemania deberían conocer aquella conversación por su “valor incalculable”.
Goethe comenzó recomendándole que se guardase de cualquier idea de escribir una “gran obra”, un mal del que, en su opinión, adolecían “los mejores de entre nosotros” y que él mismo padeció en el pasado, con el consiguiente perjuicio. ¡Cuántas cosas se le habían quedado en el tintero por su culpa! Para prevenirse de ese mal le dijo que “el momento presente reclama sus derechos” y que “las ideas y sensaciones que a diario se le imponen al poeta son las que verdaderamente quieren y deben ser expresadas”.
Más adelante matizaba que “si el poeta registra a diario su momento presente y trata con la misma frescura de ánimo lo que se le ofrece, seguro que siempre creará algo bueno”. Por ello le sugería que registrase de inmediato lo que se le ofreciera día a día, escribiendo poesías de circunstancias, de manera que fuese la realidad la que le proporcionase la ocasión y el tema necesarios. “Que no se diga que a la realidad le falta interés poético, pues es precisamente en ella donde el poeta se pone a prueba”.
Goethe sabía de qué hablaba. Trece días antes de su conversación con Eckermann, a primera hora de la mañana del 5 de septiembre, había abandonado Marienbad, donde pasó el verano, profundamente conmocionado, tras recibir la respuesta negativa de la joven de diecisiete años Ulrike von Levetzow a su petición de matrimonio. Después de un periodo de amistad que ya duraba dos años, de un cruce de cartas y de otro encuentro veraniego, el septuagenario consejero privado de la Corte de Weimar, viudo desde hacía cinco años, y célebre escritor, se atrevió a pedirle la mano a la muchacha. A pesar de las ventajas materiales y honoríficas que acompañaban a la petición, Ulrike rechazó la propuesta de aquel caballero cincuenta y cinco años mayor que ella y al que veía como un padre y no como un amante y futuro esposo.

En Marienbad (actual Mariánské Lázně, en la República checa) las estatuas de Goethe y de la joven Ulrike von Levetzow recuerdan la pasión amorosa del poeta que evocó en su Elegía de Marienbad
Según le confesó a Eckermann dos meses después, aprovechó la primera parada, exactamente a las ocho de la mañana, para escribir la estrofa inicial de la que sería su Elegía de Marienbad, considerada una de las obras cumbres de la lírica alemana. En aquel momento sus vivencias conservaban toda su plenitud y frescura:
“Cuando suele enmudecer el hombre en su tormento,
A mí me ha dado un dios expresar lo que padezco”
(Traducción de Rosa Sala Rose, al igual que las citas de Conversaciones con Goethe, de J. P. Eckermann).
Continuó componiendo el resto de la Elegía a lo largo del viaje en el coche que le conducía a Jena, por lo que en cada parada se ponía a escribir lo que había retenido en la memoria durante el trayecto. El poema estuvo listo sobre el papel aquella misma noche. “Aposté por el presente como quien se juega una suma importante a una sola carta y, aunque sin exagerar, traté de incrementar mi apuesta todo lo posible”, le dijo a Eckermann.
Sólo un puñado de amigos conocía el texto de la Elegía, entre ellos Eckermann, al que se la dio a leer en aquel encuentro del 16 de noviembre que mantuvieron en su casa de Weimar. Por cierto, Goethe también se la envió a Ulrike, que jamás olvidó el episodio. La mujer permaneció soltera el resto de su vida. Hay una fotografía en la que, muy anciana, posa con la mano sobre un cofrecillo en el que guardaba las cartas del difunto Goethe.
Parece que la causa por la que el escritor decidió trasladar urgentemente al papel la turbamulta de sentimientos y sensaciones que se agitaba en su interior a raíz de aquella experiencia dolorosa fue ahuyentar la tentación de aplazar la escritura del poema con la improbable esperanza de que el tiempo le ayudase a madurarla. Goethe era un hombre práctico y, ciñéndose al refrán de que más vale pájaro en mano que ciento volando, pensaba que cuando el poeta dispone del material necesario, aunque esté recién salido del horno de la realidad, no debe demorarse en transformarlo en poesía.
Si hubiese reservado para otro momento la escritura de la Elegía de Marienbad, con la esperanza de sacarle más jugo y cuando hubiera madurado, es posible que nunca la hubiese compuesto. Pero no solo eso: el dolor se habría podrido en su interior, sin dar fruto alguno. La entereza de ánimo que demostró aquella dramática mañana de septiembre –y tendremos que imaginar cómo transcurrió la noche anterior para un hombre de setenta y cuatro años, con un corazón pletórico de vida- encajaba en su temperamento. Goethe jamás se rindió ante las contrariedades que le salían al paso. Su imaginación y su valentía, unidas a la capacidad para sublimarlas y transformarlas en arte, fueron siempre más vigorosas que ellas.
Desde luego la circunstancia siempre será un acicate para la inspiración literaria, a menudo de forma inesperada e incluso en contra de los deseos del escritor. Es el caso de ese género de circunstancias que vienen dadas por coyunturas ajenas al individuo, pero que comparte con otras muchas personas, como las derivadas de las sacudidas de orden político –una revolución, una guerra, una dictadura, una debacle económica- o, simplemente, una catástrofe natural. Bajo los efectos de estos vendavales súbitos, el escritor se siente obligado a empuñar el bolígrafo y a dar cuenta de ellos a partir de la observación de los hechos de los que es testigo. Se niega a ser una víctima silenciosa y se pregunta y pregunta, tantea posibles respuestas, o, si se trata de una injusticia flagrante, eleva su indignación en nombre propio y de las víctimas con las que la comparte.
Voltaire escribió el Poema sobre el desastre de Lisboa influido por la noticia del terremoto que asoló la capital portuguesa el 1 de noviembre de 1755, y que desmoronó la idea defendida por Leibniz y Alexander Pope de que el nuestro es el mejor de los mundos posibles. También en Cándido se aprecian las huellas de la conmoción causada por el terremoto. Como los edificios de Lisboa, en aquel fatídico día de Todos los Santos se vino abajo el optimismo filosófico en el que descansaba el pensamiento europeo de la época. El escritor francés se enteró de la catástrofe quince días después, en su residencia de Les Délices, cerca de Ginebra. El 7 de diciembre había terminado la primera versión del poema.
Victor Hugo comenzó a escribir Historia de un crimen, declaración de un testigo al día siguiente del violento golpe de Estado perpetrado el 2 de diciembre de 1851 por el entonces presidente de la Segunda República francesa, Luis Bonaparte. Hugo relató en su libro la crónica detallada, casi hora por hora, de aquellas jornadas sangrientas y de las maquinaciones del sobrino de Napoleón I para apropiarse del aparato del Estado a espaldas de la Asamblea democrática y con la complicidad de una camarilla de esbirros.
Ante las tragedias históricas que ensangrentaron el siglo XX, numerosos novelistas dejaron constancia en sus libros del sufrimiento que compartían con el resto de la población. Sin su testimonio no conoceríamos con tanto detalle el dolor, la rabia y la impotencia de los millones de personas que murieron en silencio, como deseaban sus verdugos. Entre diciembre de 1945 y enero de 1947 Primo Levi escribió Si esto es un hombre, el primer libro de la trilogía de Auschwitz, en el que relata su experiencia de cautiverio en este campo de exterminio nazi y que sería determinante para su vocación literaria. La intención al escribirlo era clara: no para formular nuevos cargos, “sino más bien para proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana”.
Sin embargo, hay otras experiencias también crueles que necesitan tiempo para madurar y dar el salto hacia la letra impresa. Así sucedió con los testimonios de los soldados-escritores que combatieron en la Primera Guerra Mundial y que hasta casi diez años después no recrearon en novelas o crónicas aquella experiencia bélica, como si hubiesen necesitado todo ese tiempo de silencio para asimilarla.
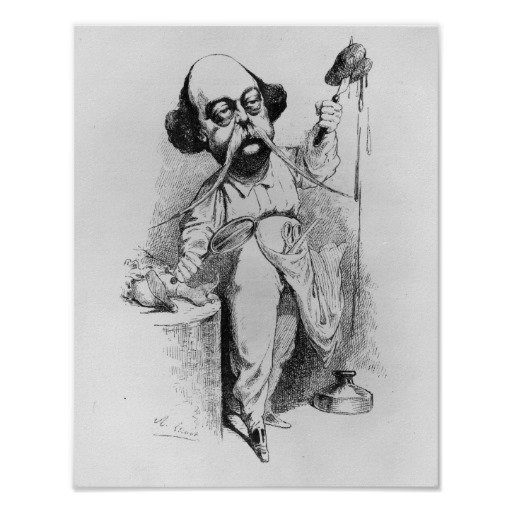







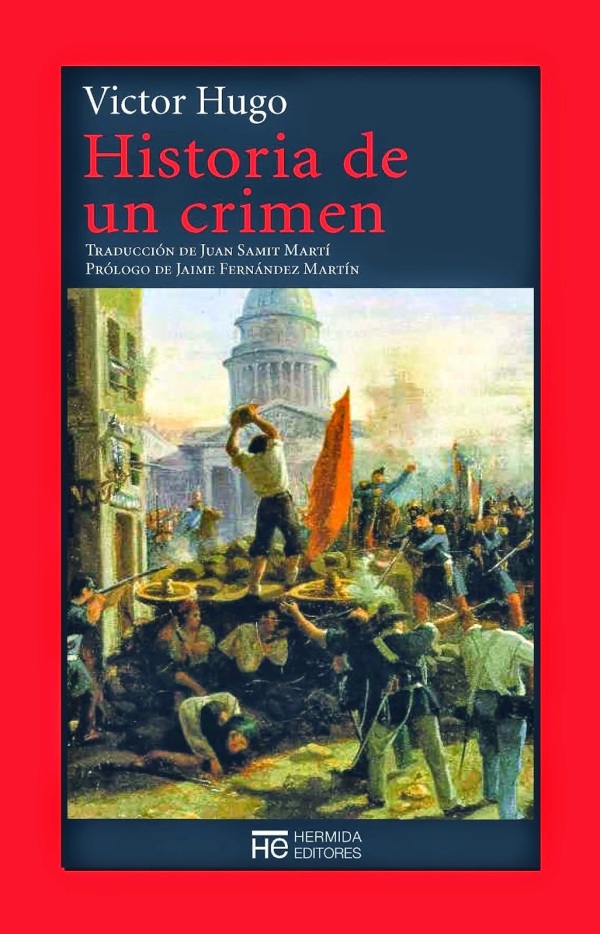

No hay comentarios:
Publicar un comentario